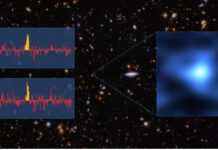Ologá (Venezuela) (AFP) – Los pupitres de lo que una vez fue la escuela de Ologá, un aislado pueblo de pescadores en Venezuela, llevan cuatro años amontonados en un salón oscuro y lleno de polvo. La pizarra está en blanco y la pintura de las paredes se desprende por la humedad.
La escuela funcionaba en una modesta construcción con ventanas oxidadas en un islote de este empobrecido asentamiento de palafitos, sobre el Lago de Maracaibo (Zulia, oeste). Llevaba tres años cerrada cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió las clases presenciales en marzo 2020 por la pandemia de covid-19.
Y ahora que el gobierno tiene previsto reabrir las aulas el 25 de octubre, acá no será posible.
Es una de tantas calamidades de Ologá, donde viven unas 40 familias sin agua corriente ni electricidad, prácticamente aisladas por la falta crónica de gasolina, como muchos caseríos en esta región que vio nacer la industria petrolera en Venezuela.
Paradójicamente, la única maestra que viajaba a este recóndito poblado a impartir clase comenzó a faltar por la falta de combustible. Dependía de aventones que le daban pescadores y lancheros que trasladaban turistas a la zona (famosa por el fenómeno conocido como Relámpago del Catatumbo) hasta que un día no volvió más.
Ello sin contar los bajos salarios, que no llegan a los 5 dólares mensuales, una realidad que se repite en todo el país.
«No aprendí a leer (…) y nada de las vocales», cuenta con voz nasal y palabras cortadas Andrea, una niña de 12 años, que recuerda jugar con sus compañeros en el recreo, cuando se mecían en un columpio confeccionado con una tabla y mecates, colgado entre las ramas de los árboles frutales, donde otros se trepaban.
La tasa de alfabetización en Venezuela está por encima de 97% según la UNESCO, pero en este caserío salpicado por bosques de manglares, el cierre de la escuela solo empeoró el analfabetismo reinante.
«De mis ocho hijos (ya adultos), solo una sabe leer y escribir, los demás somos todos brutos», comenta a la AFP Ángel Villasmil, de 58 años, quien se prepara para lanzar su vieja red para pescar a unos metros de una playa donde ha pasado toda su vida.
Desmadejando la malla de pescar, ve a sus 20 nietos jugar con tablas y bidones de plástico que flotan en una orilla repleta de desechos arrastrados por las corrientes, la mayoría cubiertos de petróleo.
Ninguno sabe leer y escribir.
«¡Nos duelen los pulmones!» –
María Villasmil, hija de Ángel, recuerda sus años de colegio con alegría. «La maestra me aprendió (enseñó) muchas cosas, escribir, leer», dice esta madre de 21 años.
«Quiero que mi hija también aprenda. Aquí hay muchos niños que quieren estudiar y no pueden hacerlo porque no hay escuela», asegura refiriéndose a su pequeña Sheira, de tres años.
Pero en Ologá, la falta de educación está lejos de ser el principal problema. Ángel, que no estudió aunque la escuela funcionaba en sus tiempos, se lanza todos los días lago adentro tratando de pescar algo para vender y alimentar a su familia.
Francisco Romero, nacido hace 67 años en este pueblo flotante, asegura que «en este tiempo la vida ha sido dura».
«Electricidad no tenemos, agua bebemos cuando llueve, de resto tenemos que buscar agua en el río», comenta desde su palafito hecho con paredes de latas desvencijadas, donde vive con otros nueve familiares.
El humo de la leña que usan para cocinar impregna el aire. Hace años que no tienen acceso a gas doméstico. «¡Nos duelen los pulmones!», exclama.
El poco combustible que ven lo llevan los «fresqueros», como llaman a los compradores de pescado, que suelen pagarles mediante trueque con gasolina o «un poco de comida», en especial arroz o harina de maíz.
Muchos se han ido «a tierra para poner los muchachos en el colegio», dice Francisco, pero la crisis los obliga a regresar.
«Se van y vuelven otra vez pa’cá, la vida de tierra no es igual que la de aquí, uno saca pescado y está comiendo, pero en tierra si no tenéis un bolivita (moneda), no coméis», explica.