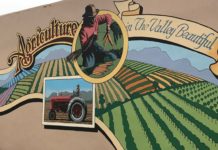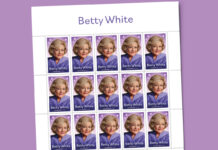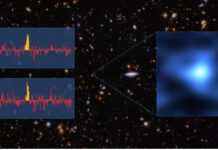Ginebra (Suiza).- El año 2024 quedará registrado como uno de los más intensos y complejos para América Latina y el Caribe en términos climáticos.
Según el informe Estado del clima en América Latina y el Caribe 2024, publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la región enfrentó una cadena de fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos que afectaron gravemente a poblaciones, ecosistemas y economías, exacerbando la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desigualdad.
Los datos indican que 2024 fue el año más cálido o el segundo más cálido del que se tiene constancia, dependiendo del conjunto de datos analizados. En América Central y el Caribe, fue el año más cálido jamás registrado. La temperatura media regional superó en 0,90 °C la media del período 1991-2020, impulsada por el fenómeno de El Niño y el calentamiento global.
Este aumento térmico tuvo consecuencias drásticas en los glaciares andinos:
- Venezuela perdió su último glaciar, el Humboldt, convirtiéndose en el segundo país del mundo en perder toda su masa glaciar, después de Eslovenia.
- Colombia y Argentina también vieron extinguirse glaciares emblemáticos, como el Conejeras y el Martial Sur, respectivamente.

Las olas de calor y la sequía avivaron incendios forestales de dimensiones récord en la Amazonia, el Pantanal, Chile, México y Belice.
En Chile, los incendios causaron más de 130 muertes y fueron considerados el peor desastre desde el terremoto de 2010. Por otro lado, las lluvias extremas provocaron inundaciones históricas en lugares como Rio Grande do Sul, Brasil, con pérdidas agrícolas que superaron los 8.500 millones de reales brasileños y más de 180 víctimas mortales.
Aunque las alertas tempranas y evacuaciones evitaron daños aún mayores, el informe subraya que es necesario fortalecer la educación en riesgos de desastre para una mejor respuesta ciudadana y gubernamental.
El huracán Beryl, de categoría 5, se convirtió en el más potente jamás registrado en tocar tierra en Granada y sus dependencias, dejando una estela de destrucción en todo el Caribe. Su formación temprana y fuerza inusual son señales de la intensificación de los ciclones tropicales producto del calentamiento oceánico, fenómeno que también acelera el ascenso del nivel del mar, agravando la vulnerabilidad de las comunidades costeras e insulares.

Además del impacto directo sobre vidas humanas, estos eventos extremos afectaron la seguridad alimentaria de la región. Sequías prolongadas y lluvias excesivas redujeron la producción agrícola, provocando pérdidas de cosechas, muerte de ganado y alteraciones en las cadenas de suministro de alimentos.
Estas consecuencias se suman a un contexto de precios elevados de los alimentos, aumento de la pobreza e inseguridad sanitaria y alimentaria, profundizando las desigualdades estructurales en muchos países de la región.
Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, el informe también resalta motivos para la esperanza. Las energías renovables experimentaron un crecimiento notable. En 2024, casi el 69 % de la electricidad generada en América Latina y el Caribe provino de fuentes limpias, destacando el crecimiento del 30 % en capacidad y generación de energía solar y eólica con respecto a 2023.
Este avance fue acompañado por iniciativas regionales para optimizar el uso de estas fuentes mediante herramientas basadas en inteligencia artificial y datos climáticos de alta resolución.
En Costa Rica, por ejemplo, se desarrolló un sistema de pronóstico de velocidad del viento a corto plazo basado en IA, en colaboración con el Instituto Meteorológico Nacional y el Instituto Costarricense de Electricidad.
En Chile, un modelo de estimación de la evaporación en masas de agua con paneles solares flotantes fue diseñado para mejorar la eficiencia energética. Ambos países también elaboraron atlas eólicos y solares nacionales para apoyar la planificación a largo plazo.
La OMM, junto con servicios meteorológicos nacionales, académicos y organismos regionales, impulsa proyectos como ENANDES+, enfocados en mejorar la capacidad de adaptación de comunidades andinas mediante servicios climáticos para el sector energético.
Colombia, Chile y Ecuador forman parte de esta iniciativa, que busca combinar datos científicos con planificación estratégica para mitigar el cambio climático desde una perspectiva energética y social.
La publicación, presentada durante una reunión regional de la OMM en El Salvador, busca fundamentar políticas de adaptación, mitigación y gestión de riesgos con base en evidencia científica. Se complementa con gráficos interactivos, un tablero de eventos extremos y aportes de múltiples actores, incluyendo Naciones Unidas, expertos académicos e investigadores independientes.
El mensaje final del informe es claro: el cambio climático está intensificando fenómenos extremos que afectan a millones de personas en América Latina y el Caribe. No obstante, las soluciones existen, y muchas ya están en marcha.
La expansión de las energías renovables, la mejora en los sistemas de alerta temprana y la colaboración internacional ofrecen una oportunidad concreta para aumentar la resiliencia regional y transformar la crisis climática en un catalizador de cambio sostenible.