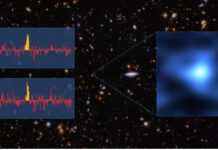Apaxtla de Castrejón (México) (AFP) – María Guadalupe Castro no escuchó ni vio nada, pero eso no impidió que una mañana de enero el miedo la obligara a dejar San Felipe, una comunidad rural en el estado mexicano de Guerrero, ante la violencia de un grupo criminal.
«Allá dejamos todo. Amarradas las gallinas, y ahora sin poder hacer un caldito», dice a la AFP la mujer que hoy es parte de las cerca de 35.000 personas desplazadas por la violencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) estima que existen en México.
«Ahí quedaron los marranos, no trajimos nada. Solo algunos un poquito de maíz», dice entre lágrimas mientras otras mujeres preparan tortillas en el fogón rústico de un albergue gubernamental en la cercana ciudad de Apaxtla, donde vive desde entonces.
Castro, de 88 años, y las cerca de 450 personas que habitaban San Felipe, en la zona norte de Guerrero, tenían razones para alarmarse: el 4 de enero unos 10 hombres armados de la Familia Michoacana -uno de los más de 20 grupos criminales que asolan la zona- secuestraron a un trabajador municipal al que no volvieron a ver.
Al día siguiente, llegaron tirando balazos pese al intento de algunos de ellos por hacerles frente con escopetas.
«Nomás respondimos a la agresión de ellos, ya sabíamos que si llegaban iban a disparar e íbamos a disparar también nosotros», dice uno de los hombres que buscó repeler el ataque cuyo nombre está reservado por razones de seguridad.
Para cuando terminó el tiroteo, que dejó cuatro heridos, muchas personas ya se habían ido en vehículos con lo que pudieron agarrar.
Según la policía comunitaria de Apaxtla, el grupo criminal ya era conocido en el pueblo. «Tenían por ahí sus guaridas, cuando llegaban ahí tenían que atenderlos, tenían que (darles de) comer quisieran o no quisieran», dice un policía comunitario.
Otros policías comunitarios dicen que detrás del ataque estaba la intención del grupo de simplemente marcar su territorio.
Los habitantes de San Felipe no son los únicos desplazados del violento estado de Guerrero, que en 2017 -el año más sangriento en dos décadas en México- registró 2.318 asesinatos, la cifra más alta de todo el país.
Apenas el 11 de abril, cerca de 92 personas abandonaron la comunidad de Laguna de Huayanalco, en el cercano municipio de San Miguel Totolapan, ante el temor a otro grupo criminal.
La CNDH refirió en un reporte de 2016 que se han registrado desplazamientos en las comunidades guerrerenses de Chilapa, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Pungarabato.
El fenómeno también se ha repetido en otros estados como Veracruz (este), los sureños Oaxaca y Chiapas, además de Michoacán y Jalisco (oeste) y los norteños Chihuahua y Tamaulipas.
– Eterna espera –
El tiempo parece más lento para las cerca de 40 familias de San Felipe que todavía viven en el albergue a la espera de que el gobierno estatal les dé un terreno para vivir.
Muchos niños comenzaron a ir a la escuela en Apaxtla mientras los hombres van a trabajar como albañiles o en el campo a ratos, pues hay poco empleo en la zona.
Otros, simplemente esperan silenciosamente.
«Quisiéramos que nos brindaran apoyo, que nos brindaran un pedazo de terreno para que pudiéramos vivir», dice un hombre de mediana edad que evita dar su nombre por temor a represalias.
«Trabajábamos en el campo, sembrábamos maíz y frijol. No andábamos con gente armada, no nos gustan los problemas a nosotros», agrega.
Muchos de ellos se lamentan por las cosechas de maíz y frijol, por las que trabajaron varios meses, que tuvieron que dejar.
Asumen que sus animales murieron pues es difícil que encuentren agua en el pueblo.
«A todos nos da tristeza, nos da dolor, al mismo tiempo temor, porque hemos dejado todo, en este caso las cosechas», dice Isabel Castillo, un hombre de 63 años que se dedicaba a la siembra.
Para Castillo, el temor a que uno de sus hijos terminara uniéndose a un grupo criminal también fue una razón para irse definitivamente de su pueblo.
«(Nos fuimos) por librar eso, que nuestros hijos no anden también con un cuerno de chivo (Ak-47) en la mano», dice.
Con la imposibilidad de volver a San Felipe, tratan de acostumbrarse lentamente a una vida en el albergue, en donde las tareas se reparten: encender el fogón, hacer tortillas, barrer y juntar la basura.
«Nos platicamos, estamos aquí. Riéndonos y así siempre, estamos juntos», dice María Guadalupe Castro, que por momentos ayuda a las mujeres a poner algunas tortillas en el fogón.